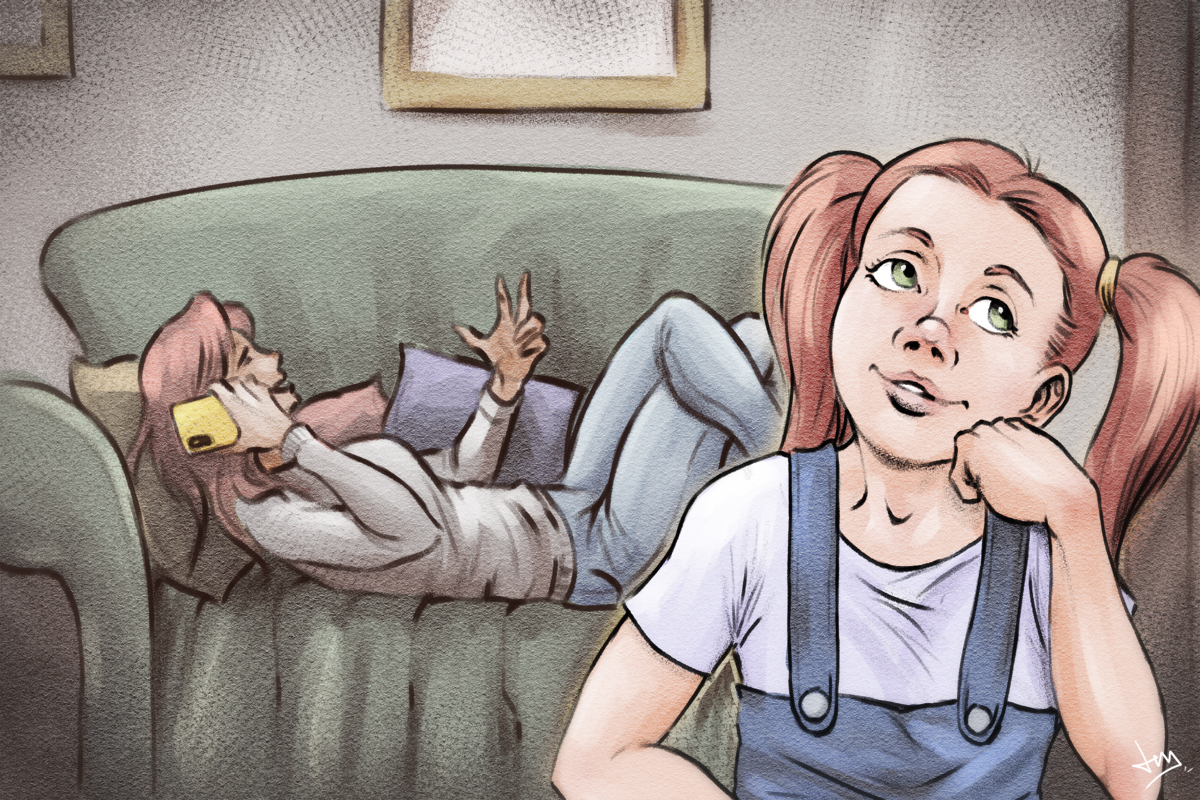Tag: recuerdos
Sobre la juventud
El trecho fue corto y se hizo largo. La juventud. Daba miedo volver a los recuerdos. Equidad y normalidad vistas con distancia. Y al igual que un preso, la gente pensaba que querían salir de ahí, de la juventud, de la cárcel, cuando los tiros estaban fuera, más adelante.
De adulto, un helado cualquier tarde, los domingos por la noche una lata de mejillones si acaso… Nada de celos entre hermanos, amigos, amigas, el mar, la mar, ni esa tensión acumulada en los hombros, como de haber estado preso, entusiasmado. Ahora bien, faltaba algo, lo que se iba dejando, la evasión o la victoria del crecer.
Antes se era muchas cosas, ya no. Los muertos estaban muertos. Ni siquiera se podía hablar de lo que fuera, o se podía abrazar sin que pensasen de más o de menos. Era algo más que el lenguaje, o las lecturas del colegio/instituto, o el ser hijo de alguien… Cuando se era mayor la gente tenía que verlos tal como eran, sí o sí. Había que dar explicaciones, y no como las de antes.
Si bien, cada uno recordaba la historia a su manera. Mauricio estaba colado por ella. Y Margaret hacía todo lo posible porque él se fijase en ella. Así pasaron la juventud, los veinte, la treintena, y casi que los cuarenta. Fue entonces cuando se percataron que no habían hecho las suficientes travesuras de niños. Ni se habían llegado a enviar las postales o cartas que se dedicaron…
A sus años, y con las propias necesidades que veían, sentían, no se trataba de inventar una posibilidad. Es más, las celebridades no cometían asesinatos.
La soledad final
Uno quiere que le toque la lotería, que le den masajes, comer bien. Estar sano. Practicar deporte asiduamente. Salir a pasear, viajar, tener su campito. Que no haya malos rollos en los trabajos, y que sean eso, trabajos que no disgustos. Y evitar el tener que pedir favores, que siempre cuesta.
Con todo, hay quienes se dan a correr maratones, los que se suscriben a revistas, y quienes tienen más valor que cerebro. Sí, más o menos, lo que nos pasa a todos por la cabeza viene a ser lo mismo. Incluso se podría decir que sobran filósofos, psicólogos y abogados (admitirlo ya no es un castigo público y social, con esto del coronavirus). Puestos a sobrar, sobramos todos, dado que la naturaleza tiene su propio orden.
Pero hay otra cosa interesante que a todos nos sucede. Y es que, en algún momento, en algún lugar, a veces se siente un cariño especial por un hijo y no por otro, o por otro miembro de la familia. Así de especial puede ser la vida. Y, que, si las personas fuéramos como los perros, por ridículo que parezca, llega un día en el que la perra ya no conoce a sus cachorros y, ni sufre por ellos. Son duros consentimientos que no reproches. Empujones del querer. Posiblemente más propios de finales que de inicios si se toman a mal.
Por ello es importantísimo saber de la soledad final. Soledades que se producen cuando los compañeros se nos jubilan, o cuando los seres queridos se nos van de este mundo, por ejemplo. Esa otra aceptación de la realidad a uno le recuerda que un día alguien le subió a una bicicleta que le parecía enorme, de esas de carreras cuando no había otras, y que le enseñó a dar esas primeras pedaladas. Bicicleta, de la que nunca más supo y, que se guardaba en la memoria, como aquellos empujoncitos para ir soltándose y quitarse el miedo con alguien al lado para sostenerte y guiarte dejándote ir. Todo, en una calle que de poder ir a recorrerla de nuevo apenas los ojos la reconocerían y, que, sin embargo, su olor imperecedero tendría.
Con virus y sin ellos, al final somos eso: recuerdos, acciones, palabras. Con la voz más o menos templada y con y sin exabruptos, pero eso: seres que tartamudean sus experiencias cuando uno menos se lo espera o cuando la vida te pone en tu sitio. Pues la soledad del día apenas nos permite quedarnos en el recuerdo, en lo que se hizo o dejó de hacer y en lo que se dijo o dejó de decir. Una mirada, un empujoncito, aquel abrazo de hombres, el beso como mujer… y otras tantas suertes.
Ciertamente, la sensatez siempre fue el mayor signo de radicalidad en cualquier tiempo. Y luego decimos de la esclavitud, o de las faltas de juicio. De ahí las suertes, esos momentos que parece que no lo son y que la vida los clava en el cajón de los recuerdos.