Si un día era como todos, todos eran como los anteriores, pasada la intervención. Tal decrecimiento provocaba que fueran menos y más viejos e inservibles. A las pocas semanas de su nueva estancia, cuando ya apenas podía desnudarse y vestirse por sí solo, debía familiarizarse con cada uno de los objetos mirándolos largamente. Las ilusiones pasadas no se las podían arrancar, llorando el tiempo viejo que nunca volvería. El reloj de la pared, el pomo de la puerta, la barandilla de la escalera, una alcayata que sobresalía tras un cuadro; hechos tan especiales que de estar bien le hubieran hecho cuestionarse el haber nacido y que le entretenían lo suyo, no así las comidas. El orden tridimensional del tiempo no existía en esas residencias de oficiales, vendidas como una maravilla de la ingeniería en parajes montañosos, regalo de su victorioso imperio. La soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad eran las tres cuestiones que mataban a los ancianos medio sanos en las residencias. Los americanos les sacaban algo de jugo a sus viejos dignatarios antes de que la venganza de la naturaleza hiciera de las suyas. Esas personalidades siempre eran un buen punto de partida para seguir vendiendo la bandera, algo que sabían hacer como nación. Aparentaban una imagen fiel con su cadencia, arrugas y color de piel. Los solían enfrentar a ese trabajo mecánico, y a no estorbar. Aprendían a morir noche y día. Bastaba con hacerles inviable su correspondencia, que también estaba trucada.

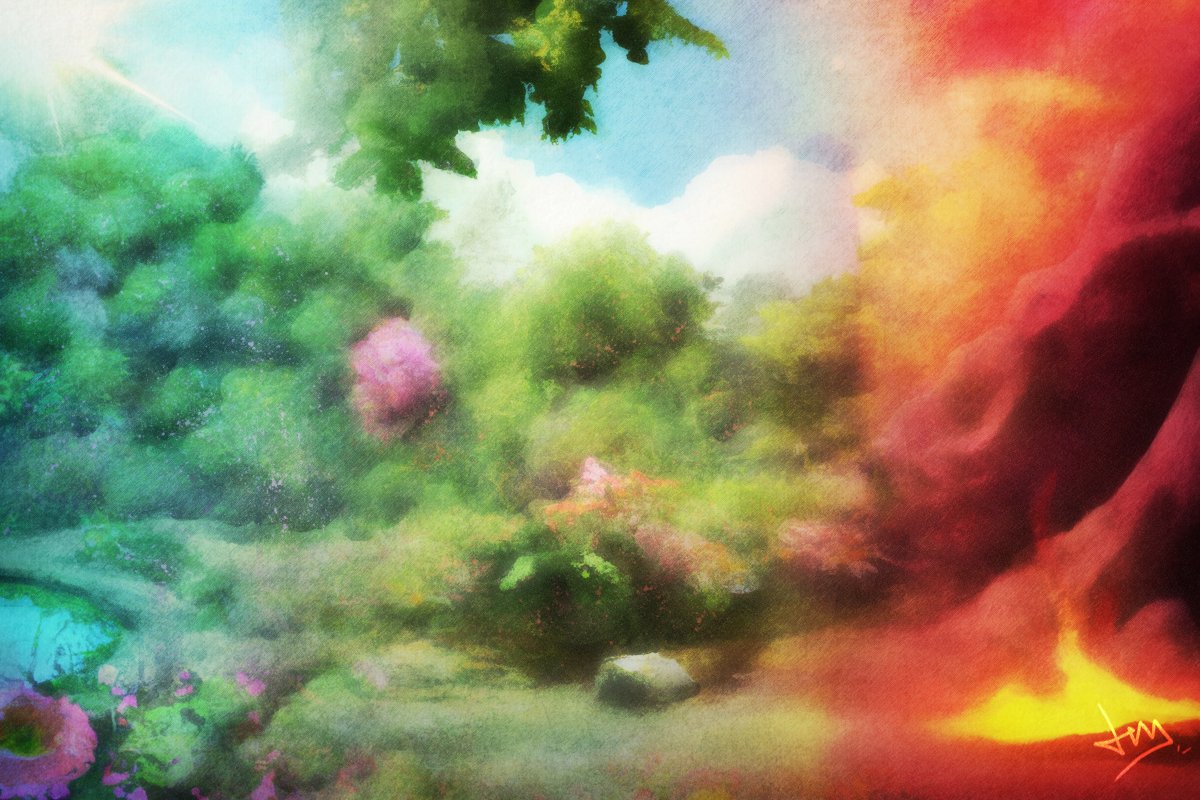
Escribir un comentario