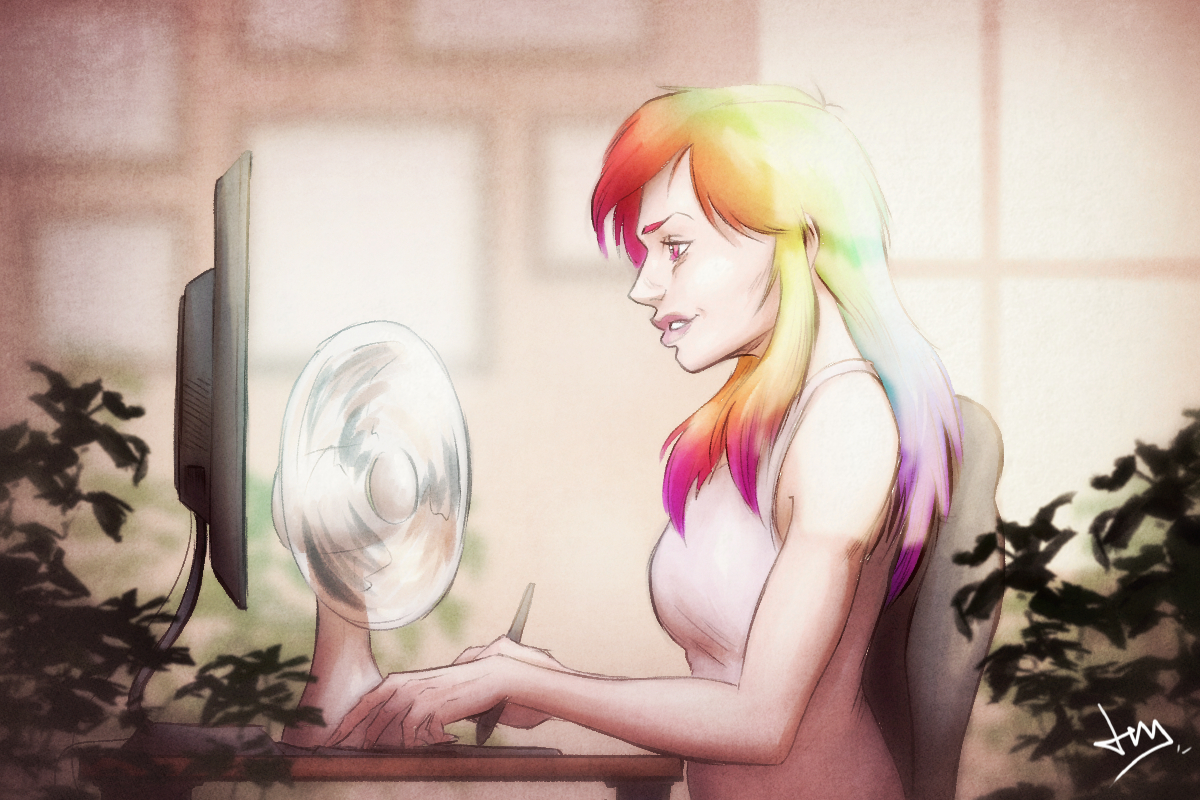junio 2022
Ahogar un grito en la garganta
Había encontrado el sitio donde ahogar un grito en la garganta. Tiempo atrás pegó brincos en la cama, persiguió a la gata bajo la cama y las cortinas, hizo círculos verdes, miró lo alto de la hierba, y hasta oyó susurros a su derecha.
No estaba en agrestes senderos, ni el pantalón se le enganchaba en la maleza o caminaba con cautela ni sospechaba de zumbidos que le salían de sí o del horno.
Había encontrado su sitio. Un mar gacho y apagado de silencio inmediato cuando lo precisaba. Donde dar pasos. Y en otros, de acelerarse y converger en los rugidos.
Todo, de forma impulsiva, escabulléndose.
El anillo reposaba sobre el fondo. El rubio oxigenado jamás le favoreció, ni el jodido pañuelo que lo tenía todo y no tenía nada, siempre cogido por la gravedad de la luz: hasta en la cuaresma de sangre.
Y luego el reverendo
Había cruzado la zona de juegos. Esa mañana el paseo en bici al bosque había resultado más estimulante y placentero que nunca. Aún recordaba con nitidez la última vez que le pasó lo mismo. Y los tenues chirridos a altas horas de la mañana debajo de los columpios para bebés.
Nicky, la que no era una gran aficionada al mar en otro día no muy cálido de principios de verano, y quien antes tuvo el cabello rizado y teñido de un cincelado caoba.
Su primer embarazo
Sucedió en un hotel, por la abundancia de sabios en el mundo seguramente, y esos triunfos agridulces de los días y los trabajos. Máxime, cuando en Ucrania guerreaban con armas obsoletas de Occidente, tratando de parar al imperio ruso, el menos ruso de todos los imperios, por cierto.
Un cordón policial rodeaba las inmediaciones del hotelito cuando de la impresión y los días calurosos sucedió todo. En esos días muchas personas llevaban la etiqueta de perezosas. Días de esos en los que las hojas de papel mecanografiadas podrían haberse escabullido por alguna ventana y echado a volar y nadie osaría a tratar de cogerlas, ni los de un par de sandalias viejas, camisetas sucias y máquinas de afeitar más que gastadas o sin usar.
A él no se le quedó una voz áspera y gutural nada más quedarse a gusto, paralizado por la impresión. A ella, que tardó lo suyo en asimilarlo, cuando apenas se enderezó le siguió un estrépito y un grito, para luego darse a mover la cabeza afirmativamente, como si necesitase creérselo, sonriendo de un modo extraño y tenso.
Ninguno tuvo ganas de que los otros chicos los miraran como a bichos extraños, ni de aguantar las incesantes bromas del que no paraba de comer chucherías. Lo dejaron estar pesadamente sobre ese taburete que el mismo se agenció tras vacilar unos instantes.
La reunión de alumnos y la herrumbrosa y abollada caja podían esperar. Y lo harían. Tocaba darse al olvido que más asustaba. Para el que no había vocablos. Tal vez por eso a ella le empezó a salir un moratón tenue en el lado izquierdo de la cara, que le disimularía el arañazo de esa misma mejilla.
Que a él le tironeasen de la camiseta ayudaba bien poco. O que el olor se volviese más intenso, casi que teñido de frío. Y que él fuera demasiado listo, demasiado sensible y que se distrajera con demasiada facilidad. El que de pronto pareció tan poco ilusionado por estar allí como todos los demás. Ese día llevaba una camiseta roja, para variar, quien gustaba de echar un trago de vez en cuando y de coleccionar cosas. Consolar a los demás tampoco es que fuera lo suyo.
Menos mal que el del féretro (cuyo único color era el azul de las venas) ya estaba bien muerto al entrar al hotel, que para ser su primer embarazo ya nunca más dormirían los que se habían saltado la hora de catequesis, o quizás solo ella, la que ni podía descruzar los dedos y coger el cuchillo de la mesita.
El árbol de la silla vacía
Tenía algo ese árbol. Cada vez que ella se iba se deshojaba el lado de la silla donde había estado sentada y se hacía un silencio casi absoluto. A su regreso, todo lo contrario, surgiendo un delicioso festín romano para disfrutar de esa sombra tal que el árbol la echase de menos.
Ella, no obstante, volvía y no volvía, habiendo dejado ahí parte de su inocencia para siempre, siéndole el árbol una pantalla grande y centelleante sobre la que protegerse, o bien, el principio del fin en su hora del diablo.
La silla formaba parte de la tradición: cuando moría alguien se quedaban con algo suyo. Y la silla fue y seguía siendo una rutina en una de las mejores cárceles del mundo. Su padre la puso para estar con su madre, ese que se quedó mudo tras perderla y apenas expresarse con la mirada de un mal actor; su madre por el afán de notoriedad de la suya propia; y así sucesivamente unos tras otros.
Si la gente hubiese sido consciente de la violencia que sufrían, no lo aprobarían. Personas que olvidaban años en minutos, y personas que para olvidar unos minutos no les llegaba la vida, con todos sus años.
Madurar les era entender que el amor no era un “para siempre” sino un “hasta donde fuese sano”, después de todo. En los libros, y en los duelos, dado que pasadas las despedidas y los abrazos, el suelo y el vuelo de ese árbol tan territorial venía a ser el país más desigual del mundo, sintiendo bajo el mismo todo el dinero y todo el tiempo del mundo, o lo singular de la nada más preclara: solos.
Ellos eran el futuro, y ellos eran el pasado. Mientras que el presente lo vertebraba el mismísimo árbol, que nunca sabía en qué abrazo se estaban despidiendo las personas bajo el lujo de sentir el tiempo detenido, acogidos al mismo. Un dolor que nunca tenía nombre, y que nunca se hizo delante de los criados, otrora época.
Épocas y días en los que se vieron todo tipo de personas, desde los que pasaban las mañanas cuales terratenientes, a las de corazón dividido o los de los diálogos de sordos como polvo en el viento. Un sitio donde la meritocracia no existía desde hacía siglos, pasando todos por el mismo rellano, vivos y muertos.
El árbol no se sentía especial por eso, ni se sofocaba. Es más, se había acostumbrado ha hacerles de acordeón a las personas, estando sin estar. Se desgreñaba, sí; y callaba acogiendo y sintiendo. Lo que nadie sabía era que guardaba en sus entrañas (cosas de una niña muy avispada que tuvo, la de los cinco lobitos) una vieja cajita de hojalata con figuras de renos bailarines en los costados y que no sabía a quién dejarla, con la garganta de arena años después, entendiéndolos a todos.
Morir cuerdo y vivir loco
Era de esos tipos a los que por error se les encasillaba, ahora bien, ayudaba a crecer. Porque sumaba a su fuerza, por casualidad o a propósito, toda una serie de resortes que daban para muchas respuestas y, sobre todo, para preguntas, cansado de vomitar banderas y de verse en espejos rotos.
Los chiquillos se le arremolinaban en tumultos hasta que se calmaban teniendo su sitio, y quien no podía estar a su lado, lejos de apedrearlo se asomaba desde su habitación, lo mismito que los gatos. Parecían, todos, golfos armados. Más nadie daba patadas a nadie ni amenazaba o negaba, todo era un hacer que despertaba muchísima expectación, y que tenía sus frutos.
De hecho, su última historia, dejadas ya aquellas de los piratas, databa de una niña en su silla de ruedas que replicaba cualquier emoción tal que fuese alpinista de éxito y hubiese hecho cima en todos los ochomiles, paso a paso.
Pero ojo, nada estaba descartado. La historia original nunca era la misma. Ese tipo podía ser economista, consultor o un mamarracho, si bien, para sorpresa de todas esas madres de los niños les hacía una función que no sabían hacer ni ellas ni sus parejas, hombres o mujeres, y hermanos: los niños atendían, quietecitos, sin fallar, incluso adivinando el medio lugar por adelantado, que iba de un banco a otro el contador de historias.
La policía no lo veía tampoco mal, no obstante, algunas quejas vecinales recibieron al principio, dimes y diretes que pusieron en jaque las terceras y cuartas veces; los autobuses encantados porque nadie se les cruzaba y los chóferes tenían oxígeno al pasar por entre esas clases medias.
Coco, la niña, también llegó a oídos del alcalde. Y a otros desconocidos que miraban en segundo plano como si les hubiera cogido a medio camino de hacer la compra. De hecho, una señora con un bulto en la espalda rompió a llorar (un bulto que solo ella se veía). Por suerte, la chiquillería eran fotos que no eran fotos, porque nadie subía nada a las redes sociales, y eso que nadie puso reglas como tales. Juan, que podía ser Alberto, Lucas, Mario o Stephan, iba a lo importante: “De nada sirve que leas mi libro si no respondes a mis preguntas”, les decía. Y hasta el de la gasolinera ponía el oído siquiera renunciando a algo.
El mundo que les hacía vivir era la fantasía de dos generaciones anteriores. De muchas ventanas y fachadas. Más nadie decía. Ni los coches de mayor cilindrada se escuchaban cuando ese que vestía como un inglés de postín decía montarse sobre su caballo árabe y ser capaz de defender a todos los ciudadanos y de llegar a todos los sitios sin ni moverse. Es más, en una boca de un suburbano ya se había comentado algo sobre que una gran corporación se estaba pensando contratarle, porque eso que hacía, y que le estaba pasando a la chiquillería y mayores, no tenía precio. Empresas grandes, y de energía, y grandes distribuidoras de alimentación. Sociabilizar era un valor irrenunciable. El tipo invitaba a acuerdos.
Sin más testigos que la tecnología y el secreto los políticos mandaron espiarlo y saber del mismo. La legión extranjera también.
Del mismo nada se había publicado, o casi nada. Gentes con formación de combate estaban en alerta, por si acaso, no fiándose del todo los poderosos. Al cruzarse el capellán, otro que por antonomasia sabía de credos, no miraba para otro lado (se había ido y quedado tantas veces que ya ni sabía si quería que se fuesen a otro barrio o que se quedasen). Si Charles Dickens inventó la Navidad, ese tipo que sabía jugar con el tiempo y los tiempos, habría de tener su lugar.
Coco, la niña alpinista, otros días fue toda una vicealmirante. Y de mayor fue alguien que le echaba cubitos al vasito de vino, sin distinción. La verdad que contaba era así, sostenible, y de parecidos. Los niños, todos, hubieran firmado quedarse así diez años más, sobre todo los que pensaban que el amor era una fiesta, o a los que no les gustaba dar paseítos por el parque. Antonio, un criajo, ya se había subido y bajado de varios aviones con ese relator, incluso llegado a los Emiratos Árabes Unidos. La voluntad de todos era ese torpor febril de buen agrado, capaces de ponerse de barro hasta las cejas o de aprender a servir la mesa. Pedro era el perro. Un animal de peluche. Pedro el Gargantilla, que le hacía los prólogos al contador de historias. Uno que hacía como que llegaba agotado y casi tarde, como si acudiese desde varios kilómetros al trote. Sí, todo pasaba. Ellos y sus fantasías de mileuristas, reconvertidos de la misma manera que sus títulos de medico de familia (que el Gargantilla también estaba doctorado). Sus cuatro esposas siempre fueron parte de sus enredos, mujeres de las que hablaba bajito, tanto como que de Cuba.