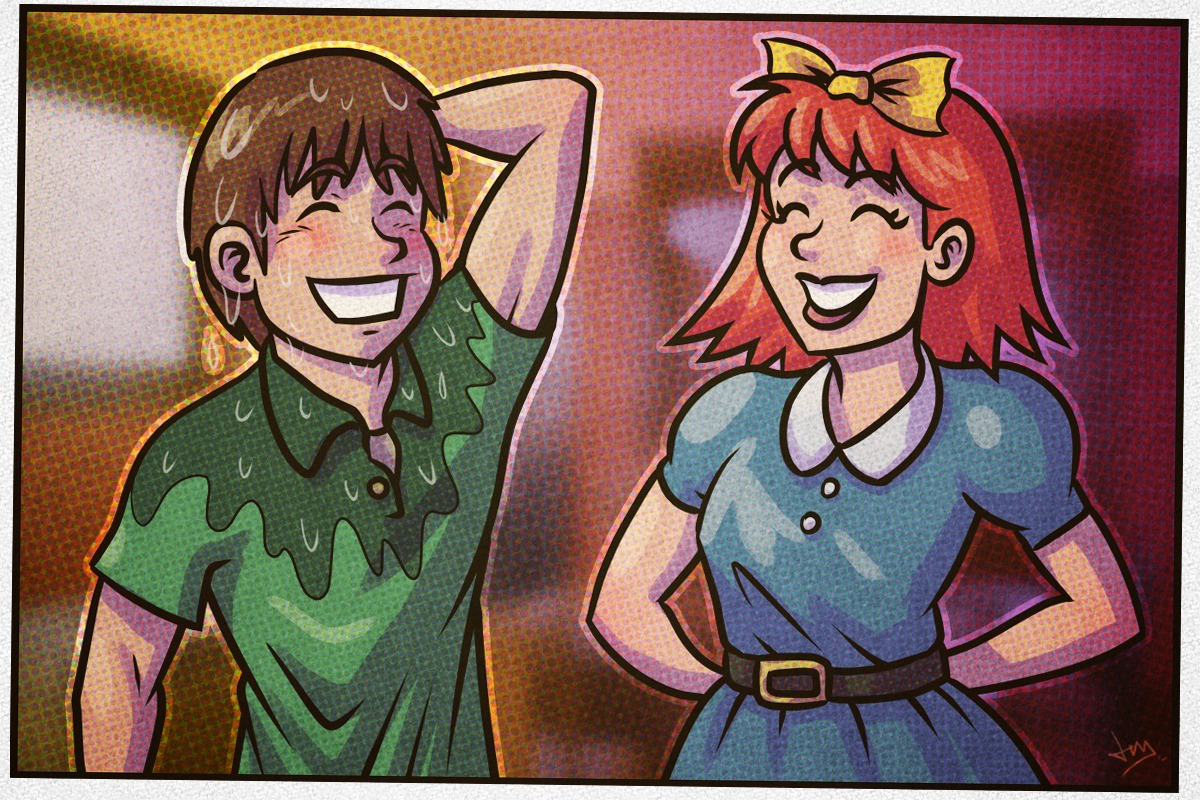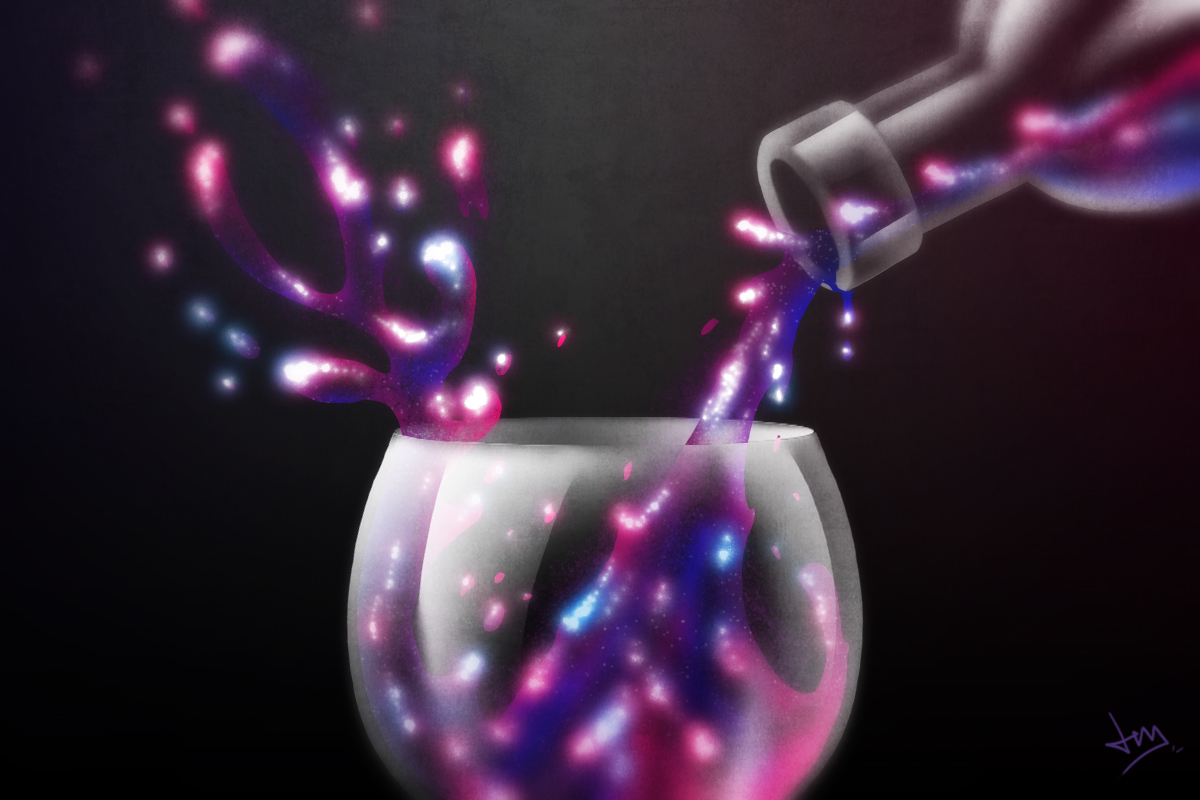julio 2020
Futuro imperfecto
Aquella tarde, en vez de preguntarse ¿por qué los camiones no habían podido entrar a la ciudad?, se organizaron los dos solitos una fiesta con globos y una tarta. Afuera, anhelantes criaturas miraron hacia lo prohibido de las calles y sus senderos -conformando una jungla mucho peor que cuando los de catorce años se ponían a cuchichear- siempre desde las ventanas y algunos balcones, quienes podían permitírselo.
El pan blanco empezó a escasear, ahora bien, esos adultos jóvenes, jamás permitirían que les robasen sus sueños, sintiéndose más atractivos, dándose al placer y el deber de aceptar la realidad que les tocaba vivir.
Aquel tranvía para amargar la vida de todos cuantos existían podía más que el sol. Sabía de todas las partidas de nacimiento; ya ni distinguía por sexos, edades o razas. Lo coronaba todo, asesinando a personas inocentes por el simple hecho de haber nacido. Tan imperturbable que no significaba nada más que un silencio tan compacto como delator. Ni preocupándose por el dinero.
Hacia la noche, esos dos risueños se besaron como si no hubiera mejor regalo en el mundo. Era todo lo que tenían que hacer, como si estuvieran en otro mundo, con veinte años menos y sin hipotecas. No se llamaron por ningún nombre, solo se miraron y rieron, besándose también. En cambio, los hombres sensatos, inteligentes y razonables no recelaron de mirar hacia afuera, asintiendo con la cabeza antes de que los fuesen llamando a filas, con el tono de voz instantáneamente herido, pensando en ponerlo todo perdido de sangre.
Nunca se arrepintieron los dos tortolitos de haber cerrado los ojos a casi todo durante esas horas. Otros, con el último bocado a las escasísimas rebanadas -por parte de sus hijos- pudieron a su modo con la voluntad y el fastidio, pensando por dónde empezar a pegar tiros, más sin despegar los labios. Cierto es que hubo quienes aceleraron el ritmo de su corazón con una borrachera de recuerdos, que muertos ya no podrían beber. Y conmovedoras despedidas, sin decirse nada y todo, medio sonriendo por última vez. Un viejo tren de juguete le adelantó a un peque por su cumpleaños una madre. La respuesta de una familia fue comprar un pasaje de primera en un transatlántico.
Solo hubo dos días más en el año. Quienquiera que fuese el primero en morir tuvo suerte. Cerró los ojos, levantó la barbilla y, si hubiera sido un poco más bajo, alguien le hubiera besado no solo en los muñones. El aire que se deslizó entre su cuerpo y el siguiente ya fue doliendo como las peores heridas abiertas, de tal modo que el bicho pretendiera interpretar cada uno de los gestos, de las palabras y de todos esos disparos de los reclutas fruto del desconcierto generalizado.
El rompido
A partir de ahí, la suerte, antaño esquiva, se alió descaradamente con él. Cuando se quitó la bata húmeda y sucia, empapada de manchas de sangre de muchas personas distintas, había perdido ya todas las cuentas; menos una.
Estaba tan cansado que no llegó a percibir su propio agotamiento, pero no tenía sueño. De boca carnosa y nariz mediana, tras todo el día yendo y viniendo, su aspecto no pareció distinto del que ofreció en la madrugada de cualquier otro jueves. Ni siquiera tuvo tiempo de quitarse los zapatos.
Cogió sus ahorros y, tras haber enterrado a su mujer junto a su abuelo, en un yacimiento de mineral, justo en frente de la casa levantada al borde de la mina que los arruinó, caminó los pocos kilómetros al pueblo más cercano y telefoneó. Su último movimiento de esa partida de ajedrez antes de dar el jaque mate. Tenía un año menos pero siempre fue mucho más espabilado que el resto de los cuatro hermanos.
Solo que un aire venenoso, impregnado por vapores que no le dio tiempo a degustar, lo dejaron amarillo en la espesa penumbra del dormitorio. La arrogante señorita no tardó en encender la luz y empezar a verlo todo más claro. Poco antes de quitarse las gafas observó cómo se le doblaban las patillas a su querido, imprimiendo una lentitud, que ni las mejores baldas de la librería pudieron imaginar jamás. Esa vez no se escondió en el refugio, ni se hizo la encontradiza en el descansillo. Al cura fue a buscarlo su hermana; con la que no tenía más que eso en común y, a pesar de las diferencias políticas, religiosas y morales, militando en posiciones antagónicas, cultivaron una afinidad recóndita, casi secreta, cuya naturaleza tal vez incluso desconocían en comisaría, donde ambas ejercían asintiendo con la cabeza a quienes les pedían cafés y tentempiés.
Junto a la cómoda quedó para siempre la carta con los resultados de la analítica. La policía únicamente se detuvo en la que dejaron en el recibidor, como si toda la tensión se hubiese ido acumulando desde que empezaron los bombardeos. En los Balcanes, aún se sentían todas las vísceras, intentando recuperar su lugar original tras la tercera guerra, cuarta o quinta, según qué versión tocase. Ni los taxistas se podían permitir mirar discretamente por encima del hombro.
Lo extraño, que tanto nos gusta
Había días en los que August se levantaba y no sabía si quien se miraba al espejo era un altanero de mierda, un jodido orgulloso o un capullo renegado. Ni si tan pronto estaba en un hotel en Praga que formando parte de la peor y mejor Unidad de Extranjería como inspector. De su equipo, la brigada Santamaría y otros cuantos lugartenientes más apenas sabían que los jueves era el día de cobro, pero para William cada día era el diario inacabado de una despedida: no le quedaba hueco en sus antebrazos para hacerse más muescas.
Aunque luego resultaba ser una mierda de funcionario, para los que ni la vida ni la muerte pedían permiso. Pero sí, cada día le era una olimpiada de enigmas. Esa misma ansiedad y, a la vez, nervios en el estómago, antes o cuando podía, los intentaba ahogar en la piscina, pero hasta en pleno verano se despertaba con dos inviernos a los lados a poco que le llegaba el alba.
Marie, una asistente de dirección, no solo fue la esposa que lo sostuvo alejado de la bebida durante veintisiete años, sino que fue quien medió para que Cabeza de cerdo, que era como le apodaban en el gremio, supiera que no cualquier demonio podía quemar. Realmente, algunas veces el daño ya fue bastante, pero a fin de cuentas supieron convivir con esos dieciséis centímetros de tumor, porque, para ellos, los telediarios jamás fueron las novelas reales de ese mundo que les fue en vena.
Hacia la noche, al tomarse su vaso de leche con galletas e irse a dormir, sabedor que todas las leches maternas alimentaban, se acostaba junto a ella con los pies desnudos ardiéndole y se daba a las memorias secretas de una muñeca, con la disciplina de las santas. Ella, abrazada a la almohada, al colchón, o estirando y recogiendo las sábanas iba rindiendo su cuerpo hasta que la cabeza le seguía, o viceversa.
La canción de la vida profunda no era otra que ese vínculo emotivo de la noche sin miedo, recortando a la madurez sin desangrar a las palabras. Su voz prendía las linternas, al canto ebrio o a los susurros lejanos, inclusive a la lluvia entrecortada o a ese aire que se levantaba según qué días. La persona aparentemente más burda, con uno de los trabajos seguramente más desagradables de cuantos se inventaron jamás (dar cuenta de todos esos seres -niños en su mayoría y mujeres también- que se quedaban atrás en el paso de la frontera antes de que las alimañas apenas dejasen olvidadas un trozo de uña por ingerir), resultó ser todo un doblador de cine. El timbre de su voz lo tornaba a femenino, de esos de época, como cuando Scarlett O´Hara.
Nadie salvo ella pudo imaginar jamás que un engreído y buitre del mal corazón, osase a imitar a alguien con todo gusto de detalles, mucho menos cuando a lo largo de las horas centrales del día se hartaban de chistes comunes, en nada emocionales e intuitivos. Su trabajo, su camaradería, su apodo, le iban por delante. Pero la tierra no significaba nada para él, porque era lo que hacía: recoger muestras de tierra con restos humanos. Por la tierra trabajaban y luchaban o cobraban los restantes. Es lo único que perduró toda vez que se fue Marie, quien le dejó deberes:
“Cada noche, cuando me vaya. ¡Tú sabrás cómo llevarás la cuenta! Pero cada noche, cuando me vaya, me dirás dónde has estado y con quién.”
Y luego estaban los que lo mezclaban todo o se bebían cualquier cosa.
Cosas que nunca se fueron
Habían medido hasta el tono de las voces; semanas enteras anduvieron analizándolas. Si tenían algo claro los de seguridad, es que no valía con observar lo que se hacía, sino que había que observar hasta lo que se pensaba. Casi cinco kilómetros en una dirección y otros tantos a la redonda no se podía caminar. Era un mundo más sostenible, más plural y más solidario de no estar en cuarentena. ¡Y el país lo había elegido! Los cafés, descafeinados, por cuando los pies parecían enormes y se les salían de las piernas a esos de gabardina azul, entrenados para todo tipo de vicisitudes.
Hasta John Connolly se congratuló del cambio de decisión de su amigo y colega Griffin, el mismo de los largos y tristes días y tediosas noches:
–Desde siempre, ser lúcido y de donde uno es aparejó gran amargura y poca esperanza. Hasta el papa rompió su promesa para convertirse en Pontífice. Todos los gobiernos son más o menos estúpidos, tienen altercados y levantan terraplenes.
-Sí, ayer y hoy no se está hecho para el ancho mundo -admitió-, el yihadismo no es el problema; demográficamente todos nos ganan mi buen amigo -respondió sin entretenerse apenas, dejándole hablar, muy pendiente de que su gato no se olvidase de coger las zapatillas en su inocente falta de respeto al dolor, y sin entrar en detalles por cuanto su amigo había pasado de ser el obispo de los pobres al de los despidos. Otro que había olvidado lo que era ser como ellos-. Es usted un hombre entre un millón, padre-. Esgrimió el señor Griffin a John Connolly.
-De lo bueno aprendes, de lo malo sabes -practicó el amigo John Connolly-, al final se acaban las oportunidades. No queremos ser niños toda la vida. Las guerras están hechas para los hombres de negocios, no para la gente del campo.
El judío director iba a pasarse por la sinagoga a perjurar en hebreo, como aquella primera vez donde salió a recibir a su majestad la reina madre. Ese día le importaba, se iba a poner la Cruz Victoria, el más alto honor que el Gobierno Británico había dado a un bibliotecario. Como hombre cambiaba de opinión; de estar su mujer viva no lo hubiera dejado (les hubiera llegado a los tímpanos el ensordecimiento). No obstante, en Manchester había hombres cuya lealtad a sí mismos les hacía peligrosos, frágiles y hasta muy osados, valientes hasta la insensatez. La emoción por el nuevo año en parte ayudaba. “Los científicos dicen que el primer hombre que caminará sobre la superficie de Marte ya ha nacido” incorporó a su discurso de arenga y ejemplaridad para con los suyos. Regio y presuntuoso. Y cómo no, el suspiro de buen whisky, eso sí, en su despacho, con los pinceles y sus horribles creaciones: tenues, de un día con tres otoños.
Extracto de la novela Mary McCarthy
Disponible en Amazon
PEBELTOR
Ser escritor y viajar con una maleta rosa
En una sociedad llena de tópicos, sin ni haberse leído las más de quince mil páginas escritas por el autor, cualquiera creería conocerle al verle arrastrando una maleta rosa. Un rosa fuerte, de esos de verdad, toda ella.
Siendo dos personas todo estaría claro; sería de ella, o de él, porque a alguno se le tildaría. Viajando solo, las habladurías se acentúan más si cabe. No saber qué ocurre exactamente nos puede. La condición humana siempre quiere algo más: fatalidad, amor, ¿quiénes son y qué sienten?, etc.
Recorrer los dos lados de cada camino con la escritura me permite ser el hombre de las marionetas y jugar con la posesión de las vidas. Crear personajes y tramas, como, por ejemplo, meter a tres generaciones en apenas sesenta metros cuadrados, ayuda a la inserción social. Encontrar todas esas herramientas e instrumentos del entorno te permite salvar distancias y, de haberlas, conocer las capacidades que hasta el más raro albergaría.
Pero ¿qué pocos se preguntarían si ese hombre de la maleta rosa es una persona sorda-ciega? ¡Cómo nos gusta el morbo! A todos.
Un buen escritor deja huellas, pero sin pisar a nadie. Eso intento, y aprender; viviendo, siendo. Sobre todo, ahora que estoy terminando mi última novela, titulada La importancia de verse, y, que ansío el inicio de una nueva, tras darme a unas vacaciones en algo merecidas y necesarias, en las que muy posiblemente daré que hablar con la maleta rosa.
Lo difícil que es lo fácil
Un tipo que salió de prisión un viernes, en apenas cuarenta y ocho horas no reconoció nada, salvo que la prisión no le había aportado nada bueno, que fue otra catástrofe más en su vida. Cerca de la cincuentena, se saltó cuatro veces el confinamiento, para volver a la cárcel. Sin pareja e hijos, sin un techo fijo, queriendo mucho a su madre y a sus hermanos, que no soportándolos; vivir en determinados sitios y conocer a determinadas personas llevaba a esa fe del entrar y salir del módulo de preventivos, repitiéndosele los días. Y siempre caminando en círculos, como los perros, dando vueltas sobre sí mismos para acostarse mirando a la nada, toda una caja de comportamientos no solo curiosos, echando un vistazo a todo por si hubiera depredadores, buscando la comodidad de su ser. Alguien capaz de disparar de lado y combatir en distancias cortas sin alzarse.
Esa esquizofrenia del que todo tuviera que seguir funcionando era real, ya fuera al amparo de las alegres cortes familiares, de las altas sociedades o de quienes consideraban a la mujer un hombre incompleto, más las emociones y los avatares en la distancia y el despecho. Unos, ante la epidemia, se preguntaban si los mejores años ya pasaron; otros se dispusieron a blanquear, encalando, las fachadas de sus casas. Un rito de la arquitectura popular. La cal quitaba todos los microbios, no las palabras. Recorrer una sucesión de fachadas blancas iba ligado a la propia mudanza de las estaciones, la pulcritud y hasta la renovación de la muerte. El efecto antiséptico y antibacteriano del óxido de calcio, por el poder higienizante de la cal, lograba en los pueblos de la Campania la uniformización académica más allá de las denostadas y faraónicas construcciones de ese fulgor, que, en poco, quedaba en carestías hacia los mastodónticos complejos. En casi todos los rincones de las casas había un hueco con brochas, escobillas, escaleras, tinajas y cubos con cal apagada. Simpatías hacia los dolores propios y ajenos y un buen repasito para coger los desconchones. Una noción de humanidad.
Siempre se distinguió a seres dispuestos a la perdición, otros que eran eslabones. Hacían lo que sabían, y a partir de ahí empezaban a construir. Una mala noche podría parecer toda una semana.
La pandemia dejaba al descubierto en muy poco tiempo todo lo que no funcionaba. Los culpables siempre fueron los menos sospechosos. Fabrizio lo sabía. Cuando cogía el coche y le daba el sol de frente prefería que le arrollase un camión y pusiese fin a todo. Nadie sabía nada en Nápoles, ni si eran prisioneros o aliados. Antes fueron enemigos de los rusos, y luego amigos. Pero tenían que vivir, y para ello habían de comer. Con la barriga llena, todos hablaban bien de Dios, fuese el que fuese.
Extracto del Libro La importancia de verse
(Novela en curso, a punto de terminar)